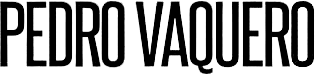“Sólo hay una cosa tan gratificante
como ver tus deseos hechos realidad:
soñar con ellos”
Todo pasaba rápido: las líneas de la carretera, las farolas, los edificios. Mientras los observaba con la cabeza pegada al cristal y la mirada fija, perdida, veía los coches pasar veloces y sentía que así de rápido se me escapaba la vida.
Ese año no había sido fácil; aunque para no andar con eufemismos mejor diré que fue el año más complicado de mi vida. Cuando uno llega a los cuarenta, toca reflexionar y pasar la crisis de la que todo el mundo habla. Y vamos que la pasé, porque el día después de cumplirlos mi mujer me dijo que me dejaba.
No lo vi venir. No percibí las señales obvias de distanciamiento, esas que marcan el final del viaje. Y si lo hice las ignoré, quizás por esa tendencia tan humana de mirar para otro lado cuando algo no nos gusta, como si así consiguiéramos que no existiera. Yo nunca me había planteado terminar nuestra relación, pero tampoco había hecho nada por mantenerla. Y es que el amor es como el fuego, hay que echar continuamente troncos para que la llama siga viva. De lo contrario te despiertas una mañana y te encuentras que sólo quedan cenizas.
Reconozco que fue difícil. Siempre lo es, especialmente cuando tú no decides, cuando otros lo hacen por ti. Y lo fue todavía más por Marco.
Nunca me consideré un padre ejemplar pero siempre me involucré, tanto en su crianza como en su educación. Aunque no lo debí hacer tan bien cuando, en la adolescencia, comenzamos a separarnos. Un par de discusiones excesivamente subidas de tono junto con un castigo fuerte fueron el detonante para que nuestra relación se deteriorara y dejáramos de hablarnos. Y en ese punto estábamos cuando llegó la separación.
Marco se quedó con su madre y se negó a verme en las primeras visitas que me correspondían. Yo no quise obligarle, y al final se convirtió en un hábito instaurado que ya estaba a punto de cumplir un año. El mismo que hacía que me dejó mi mujer.
Seguía con la cabeza apoyada en el cristal pensando en ese año de duelo, de dudas, de miedos. El mosaico de luces del Madrid nocturno había dado paso a la semioscuridad de la carretera y la luna menguante lucía mucho más acompañada en cuanto uno dejaba la capital.
Me encantaba salir de la ciudad. En cuanto lo hacía sentía que mi corazón latía de forma diferente. Quizás por eso, o por mi soledad, lo estaba convirtiendo en una costumbre. Un viernes de cada dos cogía el autocar que me llevaba a La Coruña, la ciudad donde nací y donde todavía vivían mis padres y algunos de mis amigos de la infancia.
Siempre seguía la misma rutina. Era de los primeros en subirme y mientras me sentaba en un asiento de ventanilla, lo más delante posible, comenzaba a pensar inconscientemente en quién me tocaría de compañero de viaje. Guardo varias anécdotas de alguno de aquellos encuentros, como la vez que se sentó a mi lado una preciosa chica morena.
Ese día el autocar no iba lleno y el hecho de que eligiera sentarse junto a mí hizo que mi imaginación comenzara a dispararse. Mi timidez hacía que normalmente yo no iniciara ninguna conversación y ella tampoco lo hizo. El trayecto, como siempre, era nocturno y la duración del viaje inducía el sueño. La chica primeramente cayó en los brazos de Morfeo y, después, en los míos, mientras se acomodaba en mitad de su sueño y musitaba palabras cariñosas. Así se encontraba, rendida y descubierta, cuando despertó de repente y vio que estaba tumbada encima de mí. La oscuridad del autocar no me impidió ver su cara ruborizada y, a pesar de mis intentos de normalizar la situación, la chica se fue del asiento y corrió a ocultarse en las últimas filas.
Después de tantas veces interactuando con extraños en esa misma situación, comencé a desarrollar cierta intuición. Quizás por eso, cuando aquel día se sentó a mi lado aquella chica pelirroja, presentí que aquel viaje sería especial.
Físicamente reconozco que no era mi tipo. Si me hubieran enseñado una fotografía suya, no le habría prestado demasiada atención. Era alta, de pelo corto, y lucía unas gafas de pasta negra que no le favorecían en exceso, pero su mirada y, en especial, su sonrisa, eran cautivadoras.
Calculé que tendría aproximadamente mi edad. Llegó con una pequeña mochila en la espalda y cargada de bolsas. Esa noche el autocar iba lleno y no había demasiadas opciones para elegir asiento. Se paró a mi lado y me saludó con una amplia sonrisa mientras guardaba sus bolsas.
Todavía no había arrancado el autocar cuando comenzó a hablar conmigo. Me preguntó que adónde iba y rápidamente entablamos una conversación muy fluida y agradable. Me contó que era enfermera y después fuimos poco a poco transitando por conversaciones más profundas, con la misma naturalidad de aquellos que se conocen de toda la vida. Hablamos de cada uno, desde la complicidad que da encontrar espacios comunes, como la soledad, compartimos experiencias y reímos como si lleváramos años viajando juntos.
Sin darnos cuenta fueron pasando las horas. Estaba ya bien entrada la madrugada y en un par de ocasiones tuvimos que disculparnos ante algún pasajero que se quejaba porque nuestras risas le despertaban. Nos vimos obligados a bajar el tono y poco a poco el cansancio se apoderó de mí hasta que me quedé dormido.
Al despertar me di cuenta de que estábamos entrando en La Coruña. Miré a mi izquierda y comprobé que el asiento de al lado estaba vacío.
Recordé los momentos vividos durante la noche y lamenté profundamente haberme quedado dormido sin, ni siquiera, despedirme. Para colmo, me puse a pensar que ni siquiera conocía su nombre. Sabía que era capricornio, que le encantaba Cortázar e incluso cómo fue su primer beso, pero no sabía cómo se llamaba y, peor aún, dónde podía encontrarla.
El autocar llegó a su destino y al levantarme del asiento pude ver que en el suyo había un cuaderno. Era de mediano tamaño y tenía una cubierta de cuero marrón que hacía que se camuflara con la tapicería de los asientos. Recordé que al llegar tenía muchas bolsas por lo que pensé que se lo podía haber dejado olvidado aunque reconozco que confié en que me hubiera escrito sus datos de contacto. Me apuré en bajar del autocar y me senté en un banco de la estación para leerlo mientras sentía mi corazón latir con la misma fuerza que la de un adolescente que acaba de sacar del buzón la carta que lleva días esperando.
Acaricié el cuaderno antes de abrirlo. En la tapa había grabada una preciosa runa de esas celtas con una forma geométrica basada en círculos. Tenía cierto desgaste y por la apariencia estaba claro que lo usaba con frecuencia.
Lo abrí y en la primera página aparecía, con una bonita caligrafía, una frase que decía:
«Un deseo, un anhelo, un instante. Dale forma y haz que vuele. Si lo mereces, volverá. Si no lo hace, déjalo ir»
Lo primero que pensé es que se trataba de su diario personal, pero al comenzar a pasar las páginas vi que estaba equivocado. Había multitud de historias, reflexiones, poemas, todos ellos escritos con letras y caligrafías distintas, que indicaban que habían sido escritos por distintas personas.
Seguí hojeando y vi que también había algunos dibujos. Al cuaderno le quedaban todavía algunas hojas en blanco e, instintivamente fui al último texto. Escrito con tinta negra y una bonita letra decía:
«Uno camina sin saber qué y cuándo te cambiará la vida. De entre tantos años, días, minutos, debes extraer los segundos valiosos. El resto sólo son meros acompañantes, comparsas. Esa es la grandeza de la vida, encontrar esos momentos, estén donde estén: en tu lugar de trabajo, en mitad de la nada, o en un viaje en autocar. Asegúrate, eso sí, de que, cuando lleguen, no te encuentren dormido. Raquel»
Abrí mis ojos sorprendido por lo que acababa de leer. Sin lugar a dudas se trataba de mi acompañante en el autocar y, a la luz de sus palabras, parecía evidente que guardaba tan buen recuerdo de nuestro encuentro como yo.
Dejé la estación de autocar y me dirigí a la casa de mis padres. Lloviznaba pero aun así decidí ir caminando mientras pensaba en Raquel y en el cuaderno. En alguna ocasión había escuchado de gente que leía libros y luego los dejaba para que otros los encontraran, pero esto era diferente. Era un cuaderno formado por las historias de todo aquel que se lo iba encontrando.
Cuando llegué a casa de mis padres terminé de leerlo. Aunque en alguna ocasión aparecían textos del estilo: «No tengo nada que contar», la mayoría de los textos eran conmovedores y destilaban sentimientos.
Me acordé nuevamente de Raquel y, una vez que comprobé que en el cuaderno no había escrito ningún dato de contacto, empecé a pensar en los datos que tenía para localizarla. Sabía que trabajaba en Madrid como enfermera y que su familia era de Lugo, pero las posibilidades de encontrarla con tan pocos datos eran remotas.
El fin de semana siguiente decidí romper mi protocolo de viajes quincenales y volví nuevamente a La Coruña, en el mismo horario, pero nada. Viajé a Lugo y me dediqué a pasear durante el día, pero tampoco tuve suerte.
Cuando llegué de vuelta a Madrid caí en la cuenta de que el cuaderno todavía estaba en mi poder, y pensé que ya había transcurrido demasiado tiempo. Esa misma noche, lo abrí y decidí contribuir a aquel hilo de historias. Camino a la oficina al día siguiente, dejé volar el cuaderno en el Parque del Retiro, rodeado de cipreses y castaños de indias.
Y seguí con mi vida. Aunque los primeros días no dejaba de pensar en Raquel y en aquel cuaderno, pasadas unas semanas era simplemente un recuerdo que se desvanecía poco a poco.
Una mañana de domingo, mientras me encontraba en casa leyendo plácidamente, un zumbido me sobresaltó. Tardé un par de segundos en reaccionar y darme cuenta de que alguien llamaba a la puerta. Mientras me dirigí a abrir, advertí que hacía meses que nadie había venido a casa.
Cuando abrí la puerta, mi corazón empezó a acelerarse. Su figura lucía firme en el rellano. Nos miramos fijamente durante unos segundos interminables. Tenía el pelo más largo de lo que recordaba y un pendiente en su oreja derecha que me llamó la atención. En su mano llevaba un cuaderno marrón que me resultó conocido.
—Hola papá —me dijo.
—Hola Marco, ¡qué grata sorpresa! —contesté.
Le invité a pasar, y ya dentro de casa, antes incluso de sentarse, abrió el cuaderno y comenzó a leer:
«Era uno de los primeros días de la primavera. Estábamos aprovechando el recién estrenado cambio de hora disfrutando los últimos instantes de un precioso atardecer. Nos encontrábamos cerca de casa, en un parque plagado de árboles que se desperezaban dando la bienvenida a la estación.
En una de las avenidas, Marco se aferraba con fuerza al manillar. El casco recién estrenado le bailaba en su cabeza mientras su sombra, cada vez más alargada, se proyectaba en el asfalto.
—Papá no me sueltes por favor —gritaba Marco.
Varios metros más atrás, mi cara se iluminaba disfrutando del primer paseo de Marco en bici sin las ruedas auxiliares.
Ha pasado mucho tiempo desde aquel día, y ahora que llevo más de un año sin verle, soy yo quien echo de menos esas ruedas auxiliares»
—Esto sólo lo has podido escribir tú —me dijo.
Luché por contener alguna lágrima mientras miraba fijamente a Marco. Me acerqué a él y le abracé con fuerza. Y en ese momento, abrazados, empezamos a recuperar el tiempo perdido.
Muchas veces había pensado en cómo sería el momento en el que volvería a ver a Marco y ni en sueños podría haber imaginado un mejor reencuentro.
Se quedó a comer conmigo. Mientras me iba poniendo al día de todo lo ocurrido en el último año, no pude aguantar la curiosidad y le pregunté por el cuaderno. Me dijo que lo encontró en la biblioteca de su instituto. Lo tomé nuevamente en mis manos y al abrirlo comprobé que había nuevas historias detrás de la mía e imaginé el viaje del libro desde el lugar en el que lo dejé.
Marco se fue esa misma tarde. Me pidió que me quedara con el cuaderno y aunque le propuse que siguiera con ese hilo y escribiera algo, insistió en que para él el cuaderno ya había cumplido su cometido y que no tenía nada que escribir. Cuando salía por la puerta, me dijo que quería pasar el fin de semana siguiente conmigo.
Esa misma noche, mientras mis sentimientos lucían a flor de piel por el reencuentro con Marco, podía percibir la adrenalina en mi interior. Eché la vista atrás para recordar aquel viaje en autocar en el que todo comenzó, y pensé en Raquel.
Sin dudarlo un instante, abrí nuevamente el cuaderno. Todavía le quedaba sitio para algunas historias más aunque pronto cumpliría su ciclo. Cerré los ojos y viajé nuevamente a aquella noche, recordando las risas que compartimos y su mirada limpia y sincera y sentí que estaba preparado para empezar a escribir.
Tenía claro dónde dejaría volar el cuaderno a la mañana siguiente. Antes de cerrarlo, volví a la primera frase y releí aquella parte que decía: Si lo mereces, volverá.